De las losas al tambor: memoria y libertad

En mi pueblo, como en tantos otros, los lavaderos de piedra de Arico duermen a la sombra del tiempo. Han sido restaurados, pero su silencio sigue oliendo a jabón y a viento.
Las losas guardan los murmullos de mujeres que ya no están: voces cantarinas, risas que salpicaban el agua, manos curtidas que frotaban la tela como si en cada prenda se jugara el destino. Niñas, jóvenes, ancianas; todas dobladas sobre el mismo cauce, lavando no solo la ropa, sino también las horas.
El aire era un tendedero de blancuras: enaguas, vestidos, sábanas que danzaban como banderas de un país que perdió su nombre.
Allí se aprendía sin saberlo: el peso de la costumbre, la forma de la paciencia, el rumor de la pertenencia.
Pero llegó ella: cuadrada y blanca, con un solo ojo en su semblante, girando y girando, y el agua abrazando todos los tejidos.
Comprendimos que era más que un objeto: era memoria, fuerza y milagro.
Con cada ciclo aclaraba más que ropa; lavaba silencios, cansancio y olvidos.
Con cada enjuague liberaba las manos cansadas. Transformaba lo cotidiano en milagro. Y nos devolvió horas a nuestros días.
Gracias a ella, las mujeres alzamos la mirada, el mundo fue nuestro y logramos estudiar, trabajar, soñar.
Hoy, la cultura de los lavaderos y la modernidad de la lavadora se encuentran: una nos habla del pasado; la otra nos dio libertad para construir el futuro.
A veces, observo el tambor girar; me parece oír risas antiguas, voces que cantan entre el agua.
Y, quizás, está girando para recordarnos que todo empieza de nuevo cada vez que el agua toca la piel.
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
ARTÍCULOS
LA HORA DEL CANTAUTOR - Carlos Chico
UN PASEO POÉTICO
LA CAJA ROTA - Hernán Carreño
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
A LA SOMBRA DE ECHEYDE - José Luis Regojo
EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
LA VOZ DE ARICO - María García
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
TERRITORIO DE LA PALABRA - Rosario Valcárcel
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
DEL ARTE Y OTRAS MALAS COSTUMBRES - Alberto Omar Walls
LENGUA VIVA - Pablo Martín
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
FLORES Y PLANTAS EN CANARIAS - Isa Hdez.
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
DETRÁS DE LAS PALABRAS - Aurelio V. Lorenzo
EPISTOLAR - Inma Flores
ARTDESER - Esteban Rodríguez
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
TERTULIACTE
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
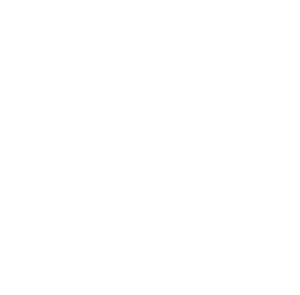

Añadir nuevo comentario