El Silencio que Mata


AUTOR: José Vidal Bolaños
Un relato sobre Sandra y todas las voces que no supimos escuchar
La mañana del martes comenzó como cualquier otra en la calle Laffón de Sevilla. El sol de octubre entraba suave por las ventanas, los vecinos salían a sus quehaceres cotidianos, y el ruido habitual de la ciudad componía su sinfonía diaria. Pero poco antes de las tres de la tarde, ese día dejó de ser ordinario para siempre. Sandra tenía catorce años. Catorce años de risas contenidas, de sueños por cumplir, de partidos de fútbol los fines de semana con el CD Honeyball, de esa camiseta del Betis que llevaba con orgullo. Catorce años que terminaron cuando salió al balcón de su casa y decidió que el dolor era demasiado pesado para seguir cargándolo. No fue una decisión repentina, aunque a los ojos de quienes miran desde fuera pueda parecerlo. El suicidio nunca lo es. Es el final de un camino largo y tortuoso, pavimentado con insultos diarios, miradas que atraviesan, risas crueles que resuenan en los pasillos del colegio como ecos de una sentencia. Es el resultado de levantarse cada mañana sabiendo que tendrás que volver a ese lugar donde un grupo de compañeras te recordará, una y otra vez, que no vales nada.
Sandra iba cada día al Colegio Nuestra Señora de Loreto, conocido popularmente como Irlandesas Loreto. Un centro católico concertado que se define en su página web como "innovador", que presume de metodologías modernas y del "carisma revolucionario y transformador" de su fundadora. Palabras hermosas, conceptos elevados, marketing pedagógico impecable. Pero las palabras no salvaron a Sandra. Las metodologías innovadoras no detuvieron los insultos. El carisma transformador no transformó el infierno que vivía esa niña cada vez que cruzaba la puerta del colegio.
Su madre conocía el infierno. Lo había denunciado. Había golpeado las puertas que debía golpear, había pedido ayuda en el lugar donde debía pedirla. Porque eso es lo que nos dicen que hagamos, ¿verdad? Cuando algo va mal en el colegio, habla con el tutor, habla con el director, confía en el protocolo. Confía en que el sistema funcionará.
Pero el sistema no funcionó para Sandra.
La Junta de Andalucía ha confirmado lo que ya resulta insoportable de confirmar: el centro educativo no activó los protocolos previstos para casos de acoso escolar. Tampoco activó el protocolo de prevención de conductas suicidas, vigente desde octubre de dos mil veintitrés y diseñado precisamente para casos como este, para detectar a tiempo cuando una vida pende de un hilo tan fino que cualquier insulto más puede romperlo definitivamente.
Existían los protocolos. Estaban escritos, archivados, disponibles. Hermosos documentos que hablan de "sensibilización", "detección temprana", "planes individualizados de seguimiento y protección". Papel lleno de buenas intenciones que de nada sirvió porque nadie los activó. Porque entre el protocolo escrito y el protocolo aplicado existe un abismo, y Sandra cayó en ese abismo.
No era la primera señal de alarma en ese centro. Las reseñas de Google del colegio llevan años siendo un grito desesperado que nadie quiso escuchar de verdad. Hace dos años, alguien escribió que "el protocolo anti acoso escolar es inexistente". Hace once meses, una tal María denunció: "Cuando se produce acoso escolar miran para otro lado". Hace cuatro meses: "Tema de acoso vergonzoso". Hace un mes, justo un mes antes de que Sandra decidiera que no podía más: "El protocolo de acoso es inservible".
El centro respondió a una de esas quejas con la frase que resume todo lo que está mal: "No hemos tenido ninguna solicitud de apertura de protocolo de acoso que no se haya atendido". Como si el problema fuera burocrático, como si bastara con rellenar el formulario correcto, marcar la casilla adecuada, seguir el procedimiento establecido. Como si un niño que sufre acoso tuviera que demostrar primero, con papeles y testigos, que su sufrimiento es lo suficientemente oficial como para merecer atención.
Sandra era parte de una estadística atroz: el doce coma tres por ciento del alumnado español sufre acoso escolar. Uno de cada diez niños. Míralo de otra forma: en una clase de treinta alumnos, tres están sufriendo. Tres se levantan cada mañana con un nudo en el estómago. Tres fingen estar enfermos para no ir al colegio. Tres lloran en silencio en el baño. Tres están construyendo traumas que les acompañarán toda la vida, si es que llegan a tener una vida completa.
Cuatro de cada diez víctimas de acoso lo sufren durante meses. Imagina meses de tu vida sometidos a una tortura diaria, psicológica, constante. Imagina que cada vez que abres las redes sociales encuentras un mensaje que te recuerda lo fea que eres, lo rara que eres, lo poco que vales. Imagina que los compañeros que podrían defenderte miran hacia otro lado porque nadie quiere ser el próximo objetivo. Imagina que los adultos que deberían protegerte minimizan lo que te pasa, te dicen que son "cosas de críos", que tienes que "hacerte más fuerte".
El informe de la Fundación Anar señala que las principales barreras para intervenir en casos de acoso son la falta de recursos, los problemas burocráticos, la falta de formación del profesorado y la falta de implicación del colegio. Léelo de nuevo: falta de implicación del colegio. Un veinticinco por ciento de las respuestas señalan eso. Uno de cada cuatro casos donde el problema no es que no sepamos qué hacer, sino que no nos importa lo suficiente como para hacerlo.
Después de la muerte de Sandra, el colegio publicó un comunicado. "La Comunidad Educativa del colegio estamos profundamente consternados por el fallecimiento de nuestra alumna". Los alumnos terminaron la jornada rezando por ella. Se celebrará una eucaristía en su memoria. Gestos piadosos, palabras de condolencia, oraciones por el alma de la niña que ya no está.
Pero Sandra no necesitaba oraciones. Necesitaba que alguien actuara cuando aún estaba viva. Necesitaba que el protocolo que existía en el papel existiera también en la realidad. Necesitaba que los adultos responsables de su bienestar se responsabilizaran de verdad. Necesitaba que las denuncias de su madre fueran escuchadas no como un trámite molesto, sino como el grito de auxilio que eran.
La Junta de Andalucía ha llevado el caso a la Fiscalía. Se investigarán posibles delitos de omisión del deber de perseguir delitos, de lesiones psicológicas. Se abrirán expedientes administrativos para depurar responsabilidades. La maquinaria judicial se pondrá en marcha, lenta pero inexorable, y quizás alguien tenga que responder por lo que no hizo.
Pero ninguna investigación devolverá a Sandra. Ningún expediente administrativo la sentará de nuevo en su pupitre. Ninguna sentencia judicial la pondrá otra vez el uniforme del CD Honeyball para jugar el partido del domingo.
José Manuel Viñuela, padre de Kira, una niña de quince años que se quitó la vida en dos mil veintiuno tras sufrir acoso escolar, ha pedido una investigación exhaustiva. Viñuela es ya activista contra el acoso escolar porque su hija también pagó con su vida el precio de un sistema que falla. Y seguirá siendo activista porque sabe que habrá más casos, más niños y niñas al borde del abismo, más familias destrozadas, mientras no cambiemos radicalmente la forma en que abordamos esta lacra.
Porque el acoso escolar no es un problema de niños que hay que dejar que resuelvan entre ellos. Es violencia. Es tortura psicológica. Es un atentado sistemático contra la dignidad y la salud mental de seres humanos en su momento más vulnerable. Y cuando los adultos miramos hacia otro lado, cuando los protocolos existen solo en el papel, cuando las denuncias se archivan y las señales de alarma se ignoran, nos convertimos en cómplices.
La foto de Sandra que su familia ha difundido la muestra sonriente, con su camiseta del Betis, con esa cara de niña que debería tener toda la vida por delante. Esa foto es también una acusación. Nos mira desde el periódico y nos pregunta: ¿por qué no hicisteis nada? ¿Por qué los protocolos estaban escritos pero nadie los aplicó? ¿Por qué las quejas se acumulaban y nadie las escuchó de verdad? ¿Por qué tuve que morir para que os importara?
Sandra se arrojó al vacío un martes de octubre. Pero la verdad es que llevaba meses cayendo, y todos los adultos que deberían haber estado abajo con una red para atraparla estaban ocupados en otras cosas, o mirando hacia otro lado, o confiando en que el problema se resolvería solo.
Este relato es para Sandra, que ya no puede contar su historia. Para Kira, que tampoco pudo. Para todos los niños y niñas que en este momento están sufriendo en silencio, que se levantan cada mañana sin ganas de vivir, que se duermen cada noche pensando que ojalá no tuvieran que despertar.
Y es también una advertencia para todos nosotros, los adultos: los protocolos tienen que funcionar. Las denuncias tienen que escucharse. Las señales tienen que verse. Porque la próxima vez que un niño o una niña nos pida ayuda con su silencio o con sus palabras, nuestra respuesta puede ser la diferencia entre una vida salvada y otra muerte que podríamos haber evitado.
No más eucaristías en memoria de niños muertos. Queremos protección real para niños vivos.
El silencio mata. Y todos somos responsables de romperlo.
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
ARTÍCULOS
LA HORA DEL CANTAUTOR - Carlos Chico
UN PASEO POÉTICO
LA CAJA ROTA - Hernán Carreño
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
A LA SOMBRA DE ECHEYDE - José Luis Regojo
EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
LA VOZ DE ARICO - María García
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
TERRITORIO DE LA PALABRA - Rosario Valcárcel
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
DEL ARTE Y OTRAS MALAS COSTUMBRES - Alberto Omar Walls
LENGUA VIVA - Pablo Martín
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
FLORES Y PLANTAS EN CANARIAS - Isa Hdez.
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
DETRÁS DE LAS PALABRAS - Aurelio V. Lorenzo
EPISTOLAR - Inma Flores
ARTDESER - Esteban Rodríguez
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
TERTULIACTE
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
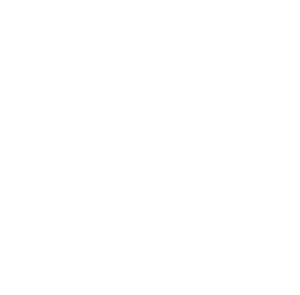

Añadir nuevo comentario