Lo haré mañana


A la sombra de Echeyde, el nombre que los guanches dieron al Teide, mientras miro el paisaje de plantaciones de plátanos y bancales diversos que me rodea, me doy cuenta de la larga lista de artículos pendientes que voy dejando para ‘mañana’, es decir, que voy postergando. Uno de ellos, Later, de James Surowieck, publicado el 4 de octubre del 2010 en la revista The New Yorker, que hoy, por fin, he leído. El texto trata sobre un problema cada vez más importante en la sociedad actual: la procrastinación
El término ´procrastinación´, del latín procrastinare (“posponer para mañana”), se popularizó en español debido a que su uso ya estaba de moda en el mundo anglosajón. Un estudio de la Universidad de Calgary (Canadá) mostró un aumento significativo, entre 1978 y 2002, de personas (no necesariamente perezosas) que admitían posponer obligaciones para dedicarse a actividades más agradables, aun a sabiendas de las consecuencias negativas que ello les pudiese acarrear.
Aquellos que nos hemos dedicado a la enseñanza podemos confirmar el aumento de estudiantes que retrasan la entrega de sus trabajos con las excusas más peregrinas. En mi caso, las dos más habituales eran la falta de tinta en la impresora y el mal funcionamiento del wifi.
El día a día también demuestra que procrastinar sale caro. Estoy seguro de que, cada año, los españoles malgastan miles de euros en comisiones de demora por presentar la Declaración de Renta fuera de plazo. O, peor aún, hay pacientes con glaucoma que arriesgan la ceguera por no usar sus gotas con regularidad.
Los filósofos griegos, por su parte, llamaban a la procrastinación akrasia: el estado de actuar en contra del propio buen juicio, eligiendo una acción que se sabe inferior a otra opción mejor. Ahí está la esencia de la procrastinación: no hacer lo que sabemos que debemos hacer y entregarnos, en cambio, a distracciones que no nos hacen felices.
Un ejemplo cotidiano es la elección de películas: solemos elegir las ligeras frente a las más serias, dejando las importantes para ‘mañana’, porque nuestros deseos cambian cuando el largo plazo se convierte en corto.
¿Por qué pasa esto? Sócrates lo atribuía a la ignorancia, pero no siempre es así. A menudo procrastinamos por falta de confianza, exceso de perfeccionismo o miedo al fracaso. Ello puede tener un impacto negativo en nuestra autoestima y bienestar general hasta el extremo de crear condiciones que hagan imposible finalizar la tarea, para evitar el riesgo de un posible fracaso. Visto así, la procrastinación no parece simple ignorancia, sino una mezcla de debilidad, ambición y conflicto interno.
Muchos de nosotros vivimos rodeados de tareas pendientes que nos acompañan como un mantra en nuestras conciencias. Una realidad inquietante que no siempre depende del “esforzarse más”, sino que a veces requiere ayuda externa para apoyar al yo no-perezoso. De ahí que cada vez más proliferen hoteles sin televisión, contratos personalizados con casinos para impedir la entrada del firmante, apuestas con amigos para obligarse a cumplir las tareas propuestas, y aplicaciones informáticas que bloquean sitios web para mejorar la concentración y la productividad, como Freedom, Cold Turkey, Focus Keeper, OFFTIME, RescueTime y Flora. Aun así, fortalecer la voluntad y no apoyarse en muletas externas es esencial. Hay, también, opciones más drásticas, como la que tomó el escritor francés Victor Hugo: hizo esconder su ropa y se quedó desnudo para evitar salir de casa y acabar a tiempo el manuscrito de su novela Nuestra Señora de París.
Surowieck, el periodista de The New Yorker, sugiere en su artículo que la procrastinación puede ser una reacción a la sensación de sobrecarga o a la percepción de que la tarea, en realidad, no vale la pena.
En conclusión, estamos ante dos tipos de procrastinación: la akrática y aquella que nos revela que lo que deberíamos hacer, en el fondo, quizá no tenga sentido. El desafío es distinguirlas… aunque, tal vez, podamos dejar esa decisión para mañana.
Si le ha gustado, lea la entrada anterior: ¿Viajar nos transforma?
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
UN PASEO POÉTICO
RELATOS
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
LENGUA VIVA - Pablo Martín
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
LA VOZ DE ARICO - María García
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
A LA SOMBRA DE ECHEYDE - José Luis Regojo
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
DETRÁS DE LAS PALABRAS - Aurelio V. Lorenzo
LA HORA DEL CANTAUTOR - Carlos Chico
EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez
DEL ARTE Y OTRAS MALAS COSTUMBRES - Alberto Omar Walls
EPISTOLAR - Inma Flores
FLORES Y PLANTAS EN CANARIAS - Isa Hdez.
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
ARTDESER - Esteban Rodríguez
TERRITORIO DE LA PALABRA - Rosario Valcárcel
TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños
TERTULIACTE
ENTREVERSOS
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
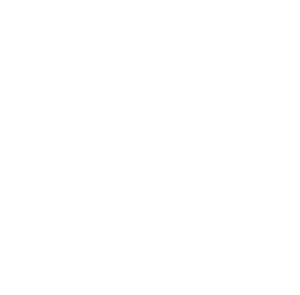

Añadir nuevo comentario