Más pastillas, menos conciencia: el fracaso silencioso de nuestra forma de vivir

Vivimos dormidos: solo reaccionamos cuando ya es tarde

Queremos vivir bien. Queremos sentirnos sanos, plenos, capaces de disfrutar la vida.
Pero, en la práctica, esa aspiración se queda muchas veces en un deseo superficial.
Nos ocupamos de nuestra salud, de nuestras emociones o de nuestro bienestar cuando ya es tarde, cuando algo nos rompe o nos supera. Solo ante la enfermedad, una lesión o una crisis vital, solemos detenernos y preguntarnos qué está pasando. Y aun así, lo hacemos a medias.
Con frecuencia, buscamos la salida más rápida: una pastilla, un tratamiento puntual, un consejo inmediato que nos quite el dolor y nos devuelva a la rutina. Pero rara vez nos preguntamos por qué ese dolor apareció en primer lugar, qué lo originó o qué tiene que enseñarnos.
La píldora que nunca cura: por qué seguimos viviendo en la superficie

Vivimos en la cultura de la inmediatez. Lo queremos todo rápido, sin esfuerzo, sin detenernos demasiado. Ante el malestar, pedimos soluciones exprés: una píldora que nos ayude a dormir, otra que calme la ansiedad, un suplemento que nos dé energía, un “parche” que disimule lo que no funciona.
El síntoma es una señal, un aviso. Y si lo silenciamos sin atender a lo que lo provoca, tarde o temprano volverá, quizá con más fuerza.
La píldora rápida nos devuelve momentáneamente la ilusión de bienestar, pero no nos transforma. El resultado: una vida en la que sobrevivimos más que vivimos, en la que nos mantenemos en la superficie sin bucear en lo que realmente importa.
La enfermedad de la prisa: anestesiados y sin profundidad
Esa superficialidad no solo se refleja en la manera en que cuidamos la salud. También afecta a la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás.
No nos escuchamos lo suficiente. Vamos demasiado deprisa, saltando de una actividad a otra, de una pantalla a otra, sin tiempo para preguntarnos cómo estamos en realidad. El ruido exterior ocupa tanto espacio que apenas oímos lo que pasa dentro.
Si no hay relación auténtica con uno mismo, tampoco puede haberla con los demás.
Queremos vivir bien, pero no hacemos nada por lograrlo
Quizá el mayor síntoma de esta desconexión sea que nos hemos olvidado de preguntar. Preguntar de verdad.
- No basta con preguntarse cómo quitar un dolor. La cuestión profunda es: ¿qué me quiere decir este dolor?
- No basta con preguntarse cómo ganar más tiempo. La verdadera pregunta es: ¿qué quiero hacer con el tiempo que ya tengo?
- No basta con preguntarse cómo calmar la ansiedad. La pregunta es: ¿qué vacío estoy intentando llenar con tanta prisa?
Formular buenas preguntas es mucho más importante que obtener respuestas rápidas.
El precio de no escucharnos: vidas superficiales y fácilmente manipulables

En este contexto, no es extraño que muchas personas vivan con una sensación de insatisfacción permanente.
Nos dejamos llevar por impulsos, por la urgencia de consumir, responder, actuar. Y así, sin darnos cuenta, vivimos desconectados no solo de nosotros mismos, sino también del entorno: de la naturaleza que nos sostiene, de los alimentos que nos nutren, de los vínculos humanos que podrían darnos profundidad.
Cuanto más lejos estamos de nuestra propia calma, más necesitamos estímulos externos para llenar el vacío. Y más buscamos soluciones rápidas que no resuelven nada.
Nos cuidamos cuando ya estamos rotos
Pero esta no tiene que ser la única forma de vivir. La crítica no es un rechazo, sino una invitación. Señalar lo que falta es también abrir un espacio para lo que puede ser.
Podemos elegir cuidarnos antes de rompernos. Escucharnos antes de que el dolor nos obligue a detenernos. Preguntarnos antes de buscar respuestas inmediatas. Y, sobre todo, aprender a estar presentes en lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que somos.
La propuesta: otra forma de vivir
Aquí aparece una filosofía práctica que sintetiza este llamado a la consciencia:
MAXIMÍN, momentos de máximos con lo mínimo.
No es una teoría abstracta ni un sistema rígido. Su fuerza está en la sencillez. Propone tres pilares:
- Presencia → estar estando, escuchar lo que ocurre en uno mismo y en el entorno.
- Calma → observar sin juicio, responder desde la serenidad en lugar de reaccionar con impulso.
- Amor → abrirse a una mirada amplia, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el entorno.
En lugar de recurrir siempre a píldoras químicas, MAXIMÍN ofrece píldoras de consciencia: pequeñas reflexiones, metáforas y preguntas que iluminan el camino.
Píldoras MAXIMÍN
- “Lo que no escuchas en calma, tu cuerpo te lo gritará en dolor.”
- “Cada instante es un regalo que se disuelve, como la ola en la orilla.”
- “Respira como quien bebe agua: lento, con gratitud.”
Reflexión final
Es posible que nos sintamos empujados a buscar soluciones rápidas y a vivir en la superficie. Pero podemos elegir otro camino: cultivar la profundidad, formular preguntas valiosas, escucharnos con calma.
La filosofía MAXIMÍN es una invitación a hacerlo. A recuperar la presencia en lo cotidiano, a transformar cada instante en un momento genuino. Porque cuando aprendemos a vivir con lo mínimo, descubrimos que tenemos lo máximo.
Esteban Rodríguez García
Coach en Gestión Emocional y Mindfulness
Creador de la filosofía MAXIMÍN: momentos de máximos con lo mínimo
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
UN PASEO POÉTICO
RELATOS
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
LENGUA VIVA - Pablo Martín
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
LA VOZ DE ARICO - María García
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
A LA SOMBRA DE ECHEYDE - José Luis Regojo
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
DETRÁS DE LAS PALABRAS - Aurelio V. Lorenzo
LA HORA DEL CANTAUTOR - Carlos Chico
EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez
DEL ARTE Y OTRAS MALAS COSTUMBRES - Alberto Omar Walls
EPISTOLAR - Inma Flores
FLORES Y PLANTAS EN CANARIAS - Isa Hdez.
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
ARTDESER - Esteban Rodríguez
TERRITORIO DE LA PALABRA - Rosario Valcárcel
TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños
TERTULIACTE
ENTREVERSOS
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
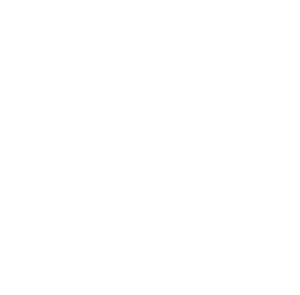

Añadir nuevo comentario