La violencia edulcorada de la ópera

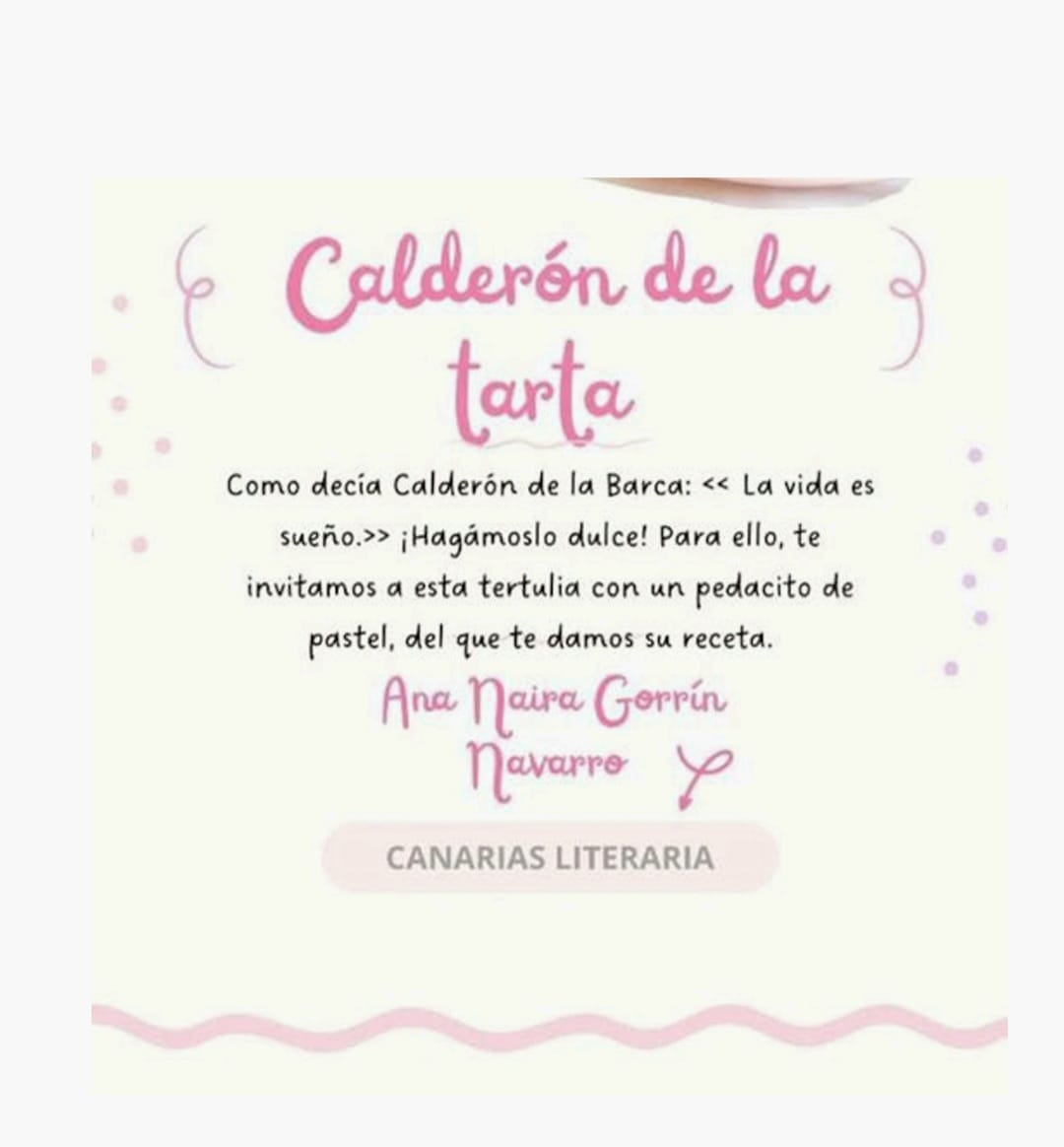
Sin embargo —y que quede claro desde el principio— me gusta la ópera. Siempre que puedo acudo a ella, porque es uno de los espectáculos más grandiosos creados por el ser humano: música en estado puro, voces que traspasan el alma, escenografías que convierten el teatro en un universo paralelo y libretos que condensan lo más sublime y lo más oscuro de la condición humana. La ópera es belleza, catarsis y conmoción; en sus mejores momentos logra lo imposible: que las emociones se vuelvan eternas.
Pero conviene detenerse y mirar con lupa lo que tantas veces se nos ha vendido envuelto en orquestas sublimes y voces prodigiosas: una violencia edulcorada, un catálogo de crímenes pasionales que, bajo la excusa del amor, normalizaron durante siglos la dominación y la tragedia.
Ahí está Carmen, de Bizet: una mujer libre, indomable, que muere acuchillada por Don José porque se niega a ser propiedad de nadie. O Tosca, de Puccini, condenada a un suicidio desesperado tras el asesinato del hombre al que ama, víctima del chantaje y la perversión del barón Scarpia. O Rigoletto, de Verdi, donde la inocente Gilda, enamorada de un duque mujeriego y cruel, acaba sacrificando su vida por él, en un acto de entrega que no es más que la glorificación del martirio femenino.
Y podríamos seguir: Madama Butterfly, donde Cio-Cio-San se clava un puñal al descubrir que el marino Pinkerton —sí, ese cucaracho en uniforme— la ha abandonado con un hijo en brazos para casarse con otra en su país. O Don Giovanni, de Mozart, ese gran catálogo del seductor sin escrúpulos, convertido casi en héroe romántico pese a ser, en esencia, un depredador.
Todas estas mujeres, creadas por libretistas y compositores que idealizaban la pasión y el sacrificio, terminan cayendo rendidas en brazos de hombres que no merecen más que el calificativo popular de cucaracho. Y aquí conviene hacer un inciso: el término, de origen mexicano, ha sido popularizado en redes sociales por el conocido speaker y coach Jorge Lozano H., que lo usa con ironía para referirse a esos hombres mujeriegos, manipuladores, muchas veces maltratadores y aprovechados que, incapaces de compromiso, van dejando un reguero de corazones rotos a su paso. En otras palabras, los cucarachos son los don Juan de la vida real, pero sin música de Mozart que los redima.
La ópera, con su poder embriagador, logró algo que hoy nos resulta incómodo: convertir en belleza el horror de la violencia de género y en épica la tragedia de tantas mujeres. Lo que en la vida real sería intolerable —un feminicidio, un abandono, una traición— en la ópera se aplaude de pie, entre bravos y flores arrojadas al escenario. Y no se trata de negar su valor artístico, sino de recordar que esas historias son espejos de una sociedad que durante siglos naturalizó que las mujeres debían amar hasta morir, mientras los cucarachos de turno cantaban su última aria.
Quizá hoy, desde una mirada contemporánea, podamos seguir disfrutando de esas partituras sin dejar de señalar lo que encierran: una advertencia de cómo el arte también puede edulcorar la violencia. Porque entre las notas de Bizet, Puccini o Verdi no solo vibra la belleza: también resuenan los ecos de todas esas mujeres que murieron en escena para gloria del amor mal entendido.
Y como toda reflexión merece diálogo, aquí van algunas recomendaciones literarias que amplían esta mirada. La novela “El sueño de la hija del cantante” de Carme Riera, donde música y memoria se cruzan con la condición femenina. El ensayo “Mujeres y música: una historia oculta” de Anna Beer, que rescata a compositoras invisibilizadas por siglos de patriarcado. O la estremecedora “Carmen y otras mujeres” de la musicóloga Susan McClary, que reinterpreta el mito de la gitana de Bizet desde la óptica de género. Todas ellas lecturas que, como la ópera, nos invitan a escuchar más allá de la melodía.
Y en este octubre de 2025, en el que los teatros y auditorios españoles despliegan sus temporadas líricas con estrenos y reposiciones, conviene recordar que la cultura no es solo entretenimiento: también es memoria, crítica y conciencia.
Para endulzar esta reflexión, rescato de mi recetario familiar una delicia napolitana que mi abuela materna me transmitió de viva voz, como quien guarda un tesoro de generación en generación: la receta de torta caprese.
Torta caprese
- 250 g de almendras molidas
- 200 g de chocolate negro
- 200 g de mantequilla
- 200 g de azúcar glas
- 5 huevos
- Una pizca de sal y otra de vainilla
- Azúcar glas extra para espolvorear
Se funde el chocolate con la mantequilla al baño maría hasta obtener una crema lisa. Aparte, se baten las yemas con el azúcar glas hasta lograr una mezcla espesa y de tono pálido. A esta preparación se añaden las almendras molidas, el chocolate fundido y la vainilla. En un bol aparte, se montan las claras a punto de nieve con la pizca de sal y se incorporan poco a poco a la masa, con movimientos envolventes para no perder aire. Se vierte en un molde engrasado y se hornea a 180 °C durante unos 35-40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo este salga ligeramente húmedo: la torta caprese debe quedar jugosa por dentro.
Se deja enfriar, se desmolda y, justo antes de servir, se espolvorea generosamente con azúcar glas por la superficie. El resultado es un bizcocho intenso, húmedo y elegante, que sabe a chocolate, almendra y memoria familiar transmitida de generación en generación
Así, entre notas de ópera y aromas de chocolate y almendra, cierro esta columna: porque la cultura, como la repostería, se transmite, se comparte y, sobre todo, nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde podemos ir.
Link a la columna de septiembre: https://www.actecanarias.es/es/node/1823
Ana Nayra Gorrín Navarro. www.ananayragorrin.com
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
UN PASEO POÉTICO
RELATOS
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
LENGUA VIVA - Pablo Martín
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
LA VOZ DE ARICO - María García
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
A LA SOMBRA DE ECHEYDE - José Luis Regojo
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
DETRÁS DE LAS PALABRAS - Aurelio V. Lorenzo
LA HORA DEL CANTAUTOR - Carlos Chico
EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez
DEL ARTE Y OTRAS MALAS COSTUMBRES - Alberto Omar Walls
EPISTOLAR - Inma Flores
FLORES Y PLANTAS EN CANARIAS - Isa Hdez.
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
ARTDESER - Esteban Rodríguez
TERRITORIO DE LA PALABRA - Rosario Valcárcel
TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños
TERTULIACTE
ENTREVERSOS
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
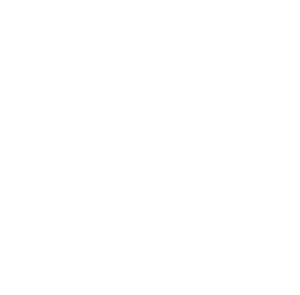

Añadir nuevo comentario