La guerra en poesía (segunda parte)


La Edad Media continuó de alguna manera la tradición clásica en la dedicación a exaltar las hazañas bélicas de sus héroes. Dado que fue un período marcado por conflictos constantes, guerras y luchas de poder, la producción literaria no escapó a la presencia omnipresente de la guerra. Los poemas, en boca de juglares que los recitaban por pueblos y plazas, daban testimonio de las hazañas de los héroes, marcando así la identidad cultural de las gentes. Era una poesía que ensalzaba la valentía, la caballería y el nacionalismo de sus héroes. El Cantar de Mio Cid es un ejemplo claro de lo que afirmamos:
Ya ha poblado Mío Cid aquel puerto de Alucat,
se aleja de Zaragoza y de las tierras de allá,
atrás se ha dejado Huesca y el campo de Montalbán
de cara a la mar salada ahora quiere guerrear:
por Oriente sale el sol y él hacia esa parte irá.
A Jérica gana el Cid, después Onda y Almenar,
y las tierras de Burriana conquistadas quedan ya.
(El Cid se dirige hacia tierras de Valencia, 2º Cantar)
Por su parte, el Cantar de Roldán data del siglo XI y está basado en el líder militar franco Roldán en la Batalla del Paso de Roncesvalles en el año 778, durante el reino de Carlomagno. Destacados fueron, también, el Cantar de Roncesvalles o el Cantar de los Nibelungos.
Cuando nos adentramos en la poesía renacentista, hallamos un remanso lírico dedicado al bucolismo (Fray Luis), el amor platónico (Garcilaso, Petrarca) o el misticismo (Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz). Sin embargo, y aunque tengamos que dejar la lírica de lado, creo que resulta interesante destacar que la mentalidad de rivalidad, tendencia al conflicto y belicismo no es ajena tampoco a esta época. Basta recordar el importantísimo ensayo de Maquiavelo El Príncipe, una de las primeras obras de filosofía moderna en la que su autor aborda el tema general de aceptar que los objetivos de los príncipes, como la gloria y la supervivencia, pueden justificar el uso de medios inmorales para lograr esos fines:
"El arte de la guerra es el único estudio a que deben dedicarse los príncipes, por ser propiamente la ciencia de los que gobiernan. [...] ninguna cosa contribuye tanto a que pierda un príncipe la autoridad de que goza como el no ser capaz de ponerse al frente de sus tropas. Un príncipe desarmado no puede tener seguridad ni sosiego en medio de súbditos armados, debe esmerarse el príncipe en que sus tropas estén bien disciplinadas y ejercitadas con regularidad”[1].
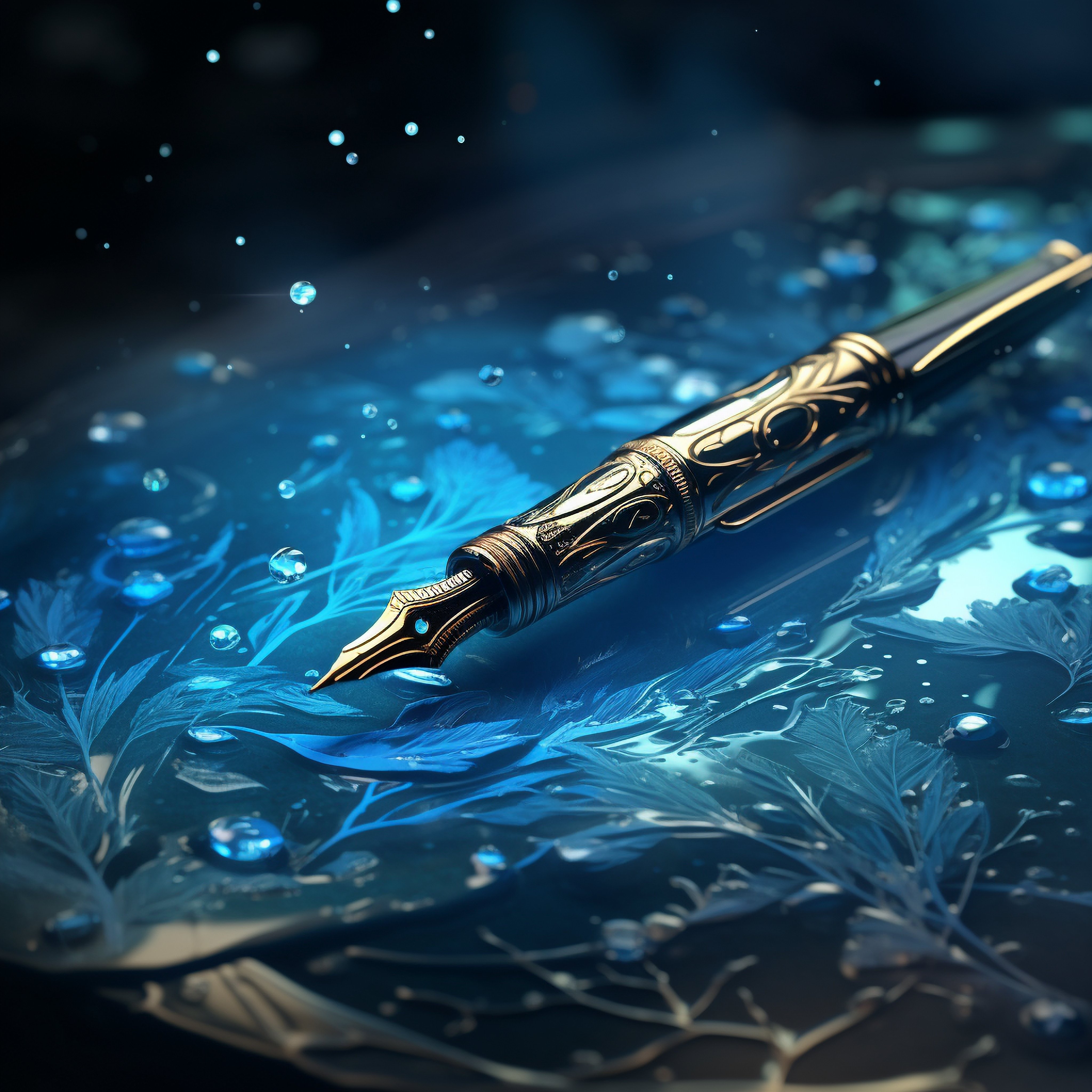
Imagen creada con IA
Llegamos al Barroco y nos fijamos en la poesía que surge de la guerra de los segadores. Esta revuelta se remonta al 7 de junio de 1640, día en que, por una de las puertas de Barcelona, entraron 400 segadores. Eran trabajadores eventuales y procedían del Delta del Llobregat. A las 9 de la mañana uno de esos hombres tuvo un altercado con un servidor de los alguaciles reales. El segador quedó mal herido y el resto se amotinó e intentaron quemar el palacio del virrey, varias casas nobles y de juristas de la Audiencia. Esta circunstancia, lejos de quedar en la anécdota, dio lugar a la sublevación de Cataluña, revuelta de los catalanes, guerra de Cataluña o guerra de los Segadores. Afectó a gran parte de Cataluña entre los años 1640 y 1652 y fue protagonizada por campesinos y segadores que se sublevaron debido a los abusos cometidos por el ejército real. Este estaba compuesto por mercenarios de diversas procedencias, desplegado en el Principado a causa de la guerra con la Monarquía de Francia, enmarcada dentro de la guerra de los Treinta Años (1618-1648). Y tal como se guerreó, se cantó.
Según Joana Fraga Riberete, “la Guerra de los Segadores” dio origen a una producción literaria inmensa e inédita para justificar y legitimar un movimiento que podía suscitar duras críticas tanto a nivel nacional como internacional. La poesía supone solo una parte de lo que se escribió durante este período, pero tuvo una presencia bastante significativa. Aunque no presente argumentos de carácter jurídico ni esté destinada a las naciones extranjeras, sino al consumo interno, eso no significa que tenga un papel secundario. Estos folletos desempeñaron un papel de extrema importancia a la hora de formar mentalidades y de manipular la opinión pública. Fueron consideradas auténticas armas de combate, junto con las relaciones, las gacetas y los memoriales”[2]. Continúa esta investigadora afirmando que “la forma de este tipo de poesía es bastante sencilla, pues en su gran mayoría se trata de romances y décimas. Los versos cortos y manuscritos que asumían las formas de tercetos, cuartetas y décimas eran esencialmente sátiras y jeroglíficos de tono irónico y mordaz, que contenían críticas abiertas a la monarquía hispánica y a la acción de sus gobernantes.
Garcilaso de la Vega, el más grande e influyente de los poetas españoles del siglo XVI, le debe su maestría a la guerra. Armas y letras unidas en la biografía de tantos de los autores de los Siglos de Oro. Como se ha indicado para Boscán, en Garcilaso encontramos la imagen del “militar letrado”, la del noble que vive la muerte de las batallas con la misma pasión que la vida de las letras. Desde que en 1520 entra a formar parte de la guardia regia de Carlos I de España, la carrera militar de Garcilaso no dejará de cosechar victorias hasta la última derrota, la que le costó la vida en octubre de 1536: el asalto a la fortaleza de Le Muy, donde recibirá heridas mortales al ser uno de los primeros hombres que avanzó para conquistarla, después de un largo asedio. Y la guerra y su carrera militar le llevó a Nápoles en 1522-1523 y en 1533, y allí pudo conocer de primera mano la poesía petrarquista (con sus hermosos endecasílabos y sonetos) y allí pudo profundizar en la cultura clásica romana y griega, en una de las cunas del humanismo. Y allí comenzará a escribir sus sonetos, canciones, liras y sus famosas églogas, con las que, emulando a Virgilio, sitúa la acción en su Toledo y en su Tajo. Garcilaso de la Vega es el gran poeta petrarquista de España, el que supo sacar en español lo mejor de la tradición que habían comenzado Ausiàs March en catalán y el Marqués de Santillana en castellano a lo largo y ancho del siglo XV:
Soneto IV
Un rato se levanta mi esperanza,
mas cansada d’haberse levantado,
torna a caer, que deja, a mal mi grado,
libre el lugar a la desconfianza.
¿Quién sufrirá tan áspera mudanza
del bien al mal? Oh corazón cansado,
esfuerza en la miseria de tu estado,
que tras fortuna suele haber bonanza!
Yo mesmo emprenderé a fuerza de brazos
romper un monte que otro no rompiera,
de mil inconvenientes muy espeso;
muerte, prisión no pueden, ni embarazos,
quitarme de ir a veros como quiera,
desnudo espíritu o hombre en carne y hueso.
Este soneto de Garcilaso es uno de los pocos en los que no se hace referencia a la figura de la amada. En este caso Garcilaso nos habla de su estancia en prisión, en Tolosa, tras haber acudido a la boda de su sobrino. Dicha boda no contaba con el permiso del emperador Carlos I, mandando este encarcelar al poeta y militar.
En el estudio «Los soldados atemporales de Shakespeare. Pervivencia de unos modos de representación de la guerra»[3], César Labarta Rguez-Maribona señala que frente a los tópicos habituales señalados en el teatro de Shakespeare (los celos, el amor, la envidia...) hay un aspecto que siempre se ha dejado de lado por los estudiosos y que puede provocar una identificación igual de intensa que los otros: los valores militares y la actitud de los hombres ante la guerra. Enrique V sería la obra bélica de Shakespeare sobre la batalla de Agincourt, por excelencia, aunque no el único ejemplo de esta visión de lo militar ni de los diferentes aspectos que lo conforman, que se dejan ver en otras obras del dramaturgo inglés.
Pasando de puntillas sobre el siglo de las luces ―cuyo sentido de la racionalidad, la pedagogía y el orden nos dejó una literatura tan carente de sentimiento como plena de mesura y frío didactismo― hemos de adentrarnos en el desgarro del sentimiento romántico. La vuelta del nacionalismo, del individualismo y del rechazo a las normas da a luz en el s. XIX una poesía que es toda furia, vigor y tormento del poeta. Víctor Hugo canta a la guerra como a una experiencia inútil, pues todo tirano acaba sustituido por otro. Es la ironía romántica hablando del desengaño frente al poder:
Estúpida Penélope, de sangre bebedora,
que arrastras a los hombres con rabia embriagadora
a la matanza loca, terrífica, fatal,
¿de qué sirves ¡oh guerra! si tras desdicha tanta
destruyes un tirano y un nuevo se levanta,
y a lo bestial, por siempre, reemplaza lo bestial?
(Víctor Hugo, Necedad de la guerra)
Jorge Isaac, por su parte, llora al soldado desconocido, aquel que en las inútiles guerras va que quedando olvidado en tumbas anónimas:
Llora sobre la tumba del soldado,
y bajo aquella cruz de tosco leño
lame el césped aún ensangrentado
y aguarda el fin de tan profundo sueño.
Meses después, los buitres de la sierra
rondaban todavía
el valle, campo de batalla un día;
las cruces de las tumbas ya por tierra...
Ni un recuerdo, ni un nombre...
¡Oh!, no: sobre la tumba del soldado,
del negro terranova
cesaron los aullidos,
mas del noble animal allí han quedado
los huesos sobre el césped esparcidos.
(Jorge Isaacs, La tumba del soldado)
Mientras escribimos, mientras leemos, mientas pensamos, comemos o besamos, alguien está siendo víctima de un conflicto armado. Hombre, anciana, niño o mujer embarazada. Mientras el poeta laurea, el hombre mata. Mientras el hombre mata, otro hombre, o mujer, canta más alto. Esa es, seguramente la mayor grandeza y la más infame perversidad que nos identifica como humanos. No es baladí, por tanto, que tengamos que mantener vivo al cantor, como nos pide Horacio Guarany. Es de vital necesidad seguir cantando.
[1] El Príncipe, Cap. XIV De las obligaciones de un príncipe con respecto a la milicia.
[2] Joana Fraga Riberete, Poesía de combate durante la Guerra de los Segadores (1638-1645), Trabajo final de máster de Estudios Históricos, mención de Historia Moderna, leído en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona el día 22 de junio de 2009.
[3] «Los soldados atemporales de Shakespeare. Pervivencia de unos modos de representación de la guerra», César Labarta Rguez-Maribona, incluido en Guerra y violencia en la literatura y en la historia: Seminario Interdisciplinar de Historia y Literatura / coord. por Fernando Carmona Fernández, José Miguel García Cano, José Javier Martínez García, Universidad de Murcia, 2018.
Puedes leer mi artículo anterior en este enlace: La guerra en poesía (orígenes)
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
FIRMA INVITADA
ENTREVISTAS
UN PASEO POÉTICO
RELATOS
DEL ARTE Y OTRAS MALAS COSTUMBRES - Alberto Omar Walls
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
DESDE MI BALCÓN - José Luis Regojo
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
AMANECE, QUE NO ES POCO - Angie Hernández
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
ARTDESER - Esteban Rodríguez
EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez
LENGUA VIVA - Pablo Martín
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
EPISTOLAR - Inma Flores
ARCOIRIS DE CUENTOS - Tania Ramos
LA VOZ DE ARICO - María García
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños
ENTREVERSOS
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
HIPERBÓLICA LETRA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
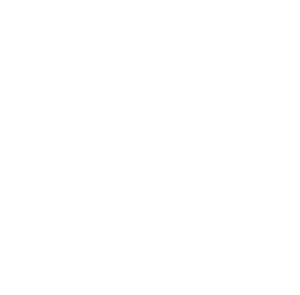

Añadir nuevo comentario