La zafra del tomate

Desde muy pequeña recuerdo oír a las vecinas del barrio comentar con mis padres que sus maridos tenían que irse a la zafra, al sur de Tenerife, para ganar un jornal con el que ahorrar unos duros para guardar y hacer frente a los gastos imprevistos que en toda casa de buen vecino llegaban sin avisar, o también poder comprar lo mismo un tresillo, una lavadora o un frigorífico para la casa.
Para mí, aquella palabra era extraña, lo único que recuerdo bien es que en tres meses no daban señales de vida por el barrio y las mujeres, tenían que atender la casa, a los chiquillos y todo aquello que surgiera. Pero también había casos que se iban los dos cónyuges y los abuelos tenían que atender a los nietos, en aquellos meses que los progenitores se ausentaban de casa. Incluso cuando no tenían con quien dejarlos, migraba toda la familia a las zonas de trabajo.
Con los años el significado de la zafra cobró sentido para mí, y por fin un día averigüé por boca de mi amiga Laura, que su padre se tenía que ir al sur y permanecer allí unos meses para poder atender la cosecha de tomates en la finca donde trabajaba.
Así era, todo aquel hombre, mujer que se prestara a realizar ese trabajo tenía que permanecer en los lugares de cultivo y producción, ya que por ese entonces no había autopista y solo se podían desplazar por la carretera vieja del sur o por la del norte, hecho que provocaba que el traslado de ida y vuelta diario se hiciera imposible e inviable. Así, en los terrenos bien delimitados por los muros de piedra, había pequeñas edificaciones, llamadas cuarterías, donde dormían, comían y pasaban el tiempo, como núcleos sociales donde se forjaba una identidad compartida.
Las fincas se organizaron bajo el sistema de aparcería, en el que los agricultores trabajaban a cambio de una parte de la cosecha. Este modelo, aunque desigual, permitió́ el sustento de numerosas familias y moldeó el uso del territorio, dejando una huella imborrable en el paisaje rural.
Esa vida, tan sacrificada, marcó a muchas generaciones de nuestras Islas Canarias.
Esos tomates rojos, gustosos, que llegaban a nuestras mesas habían sido madurados en la mata, y recogidos a mano, seleccionados y empaquetados por todas las personas que realizaban aquella ardua y dura labor; eso cambia mucho la perspectiva de las cosas, sobre todo si los conoces y sabes la precariedad que sufrieron durante aquellos años de agotador trabajo.
¿Pero que tenían nuestras islas que las convirtieron en el lugar idóneo para producirlo a tan gran escala?
Sobre al año 1885, Míster Blisse, empleado de la empresa, Swanston and Company, hizo un primer ensayo con la plantación de unas pequeñas semillas traídas de América en una finca del Valle de los Nueve en Telde. Aquel experimento, que este año cumple ya 140 años en nuestra historia, marcó un antes y después de la economía, la demografía, la geografía y la cultura de los habitantes de las islas.
Todas las variedades introducidas se adaptaron tan bien al clima que la zafra del tomate se convirtió en el siglo XX en una potente actividad económica en el todo el archipiélago. Llamado joya roja del Atlántico, se exportaba principalmente al Reino Unido, donde valoraban su calidad y gran sabor.
Cabe destacar que los británicos también aportaron la tecnología de su cultivo, como el sistema de riego, la técnica del acolchamiento o mulching (cubrimiento del suelo con arena volcánica para conservar la humedad), la selección de las variedades más resistentes al transporte…, que después fue adaptado y perfeccionado por los agricultores isleños.
La escasez de agua, eterno problema del Archipiélago, motivó soluciones ingeniosas. Se construyeron presas, estanques, galerías y pozos que cambiaron para siempre la gestión hídrica insular. La aparición de las "maretas" (pequeños embalses) salpicó el paisaje, especialmente en las zonas de medianías que abastecían a los cultivos costeros.
El sistema de terrazas o "bancales" se extendió para aprovechar cada palmo de terreno cultivable, creando ese característico paisaje escalonado que aún hoy define muchas laderas insulares. Este aprovechamiento extremo del territorio llegó a su máxima expresión con las "sorribas", técnica que consistía en trasladar tierra fértil desde las zonas altas hasta los eriales costeros para hacerlos productivos, modificando literalmente la composición del suelo que se enriquecieron con fertilizantes como el guano.
Durante un largo periodo, casi un cuarto de siglo las compañías inglesas ejercieron un dominio sobre el cultivo y exportación de este producto, hasta la década de los años treinta, cuando cambia el control del sector tomatero a manos canarias.
Pero no tarda en hacer su entrada la segunda guerra mundial, y llega un quinquenio de sequía exportadora, todo se paraliza y Canarias sufre, como toda Europa, las consecuencias de tan nefasta contienda.
Pero una vez acabada la guerra, el tomate canario vuelve a relanzarse y en pleno bloqueo diplomático, y tras fuertes negociaciones se convirtió en el primer producto español que se importó a Reino Unido. Comenzaba el famoso boom del tomate que se alargaría hasta el año 1970.
La mano de obra era imprescindible y no había edad fija para trabajar, así que generaciones completas trabajaban aquellos meses para que el producto llegara en excelentes condiciones a su lugar de destino.
La jerarquía dentro de este mundo era clara, pero permitía cierta movilidad social: desde los peones y jornaleros, pasando por los medianeros, hasta llegar a los capataces y, en la cúspide, los cosecheros-exportadores. Algunos trabajadores, tras años de esfuerzo, consiguieron ascender en esta escala, adquiriendo pequeñas parcelas que cultivaban por cuenta propia, creando así una incipiente clase media rural.
Otra de las actividades paralelas, y necesaria para la exportación era su envasado, que se llevaba a cabo en las cestas o cajas de madera que se construían a mano en los salones destinados a tal fin, tanto en la mismas fincas e incluso en la capital, en Santa Cruz, en las llamadas famosas tablillas, desde donde se llevaban en camiones hasta el lugar donde eran utilizadas para depositar los tomates clasificados y ordenados por las finas manos de nuestras mujeres, que permanecían horas y horas de pie frente a las mesas que llamaban del apartado.
La necesidad de transportarlo desde los campos hasta los puertos fomentó la mejora de caminos y carreteras, mientras que los almacenes de empaquetado y las oficinas de los cosecheros-exportadores dieron lugar a una incipiente infraestructura industrial.
Al final, muchas familias decidieron fijar su vivienda habitual en las mismas zonas de trabajo, formando así pequeños núcleos de población que con el tiempo se han convertido en grandes municipios de las islas. Ejemplos como Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, La Aldea o Mogán en Gran Canaria; Granadilla, Arona, Guía de Isora o Adeje en Tenerife; o Antigua y Tuineje en Fuerteventura.
Es en el año 1986, al entrar España en el Mercado Común, cuando se da el mayor impulso a la exportación del tomate, barajándose cifras en la campaña del año 1995-1996 de casi 400.000 kilos entre Las Palmas y Tenerife.
Y así, en su mejor momento, llega sobre el año 2000 el virus de la cuchara, la tuta absoluta y actualmente la arruga, eso acompañado con la exportación de otros países en condiciones de competencia desigual, provocaron el inicio del declive de nuestro producto estrella.
Causa principal de que muchos almacenes de empaquetado hayan ido cerrado sus puertas y antiguas fincas tomateras han sido reconvertidas en complejos turísticos o simplemente abandonadas.
Pero todo no se ha perdido, al contrario la inventiva, el buen hacer y el valor de nuestra historia, están colaborando para que se relance el tomate canario.
Así el reciente anuncio de solicitud de una Indicación Geográfica Protegida (IGP), impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, podría ser un punto de inflexión. Diferenciandolo como un producto de calidad frente a la cantidad.
También el auge de productos locales y los mercados agrícolas, apuestan por mantener el consumo de este rojo manjar.
Por eso desde estas páginas, apuesto por apoyar nuestros productos y sobre todo el tomate canario, tesoro vivo de nuestra historia, en la que generaciones y generaciones de isleños, gracias a aquellas semillas plantadas por primera vez hace 140 años, dieron vida, futuro y esperanza a la población actual, la cual nunca debe de olvidar de donde venimos, para saber hacía donde vamos.
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
RELATOS
UN PASEO POÉTICO
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
LA HORA DEL CANTAUTOR - Carlos Chico
DETRÁS DE LAS PALABRAS - Aurelio V. Lorenzo
A LA SOMBRA DE ECHEYDE - José Luis Regojo
HILANDO TRADICIONES - Luisa Chico
DEL ARTE Y OTRAS MALAS COSTUMBRES - Alberto Omar Walls
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez
ALFARERO DE VERSOS - Eduardo García
RELATOS DE CINE - Luis Alberto Serrano
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
TERRITORIO DE LA PALABRA - Rosario Valcárcel
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
LA VOZ DE ARICO - María García
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
FLORES Y PLANTAS EN CANARIAS - Isa Hdez.
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
ARTDESER - Esteban Rodríguez
LENGUA VIVA - Pablo Martín
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
ARCOIRIS DE CUENTOS - Tania Ramos
TERTULIACTE
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
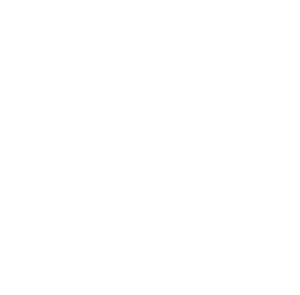

Añadir nuevo comentario