Reconocimiento y exclusión. Las mujeres en el S. XXI. (Segunda Parte)
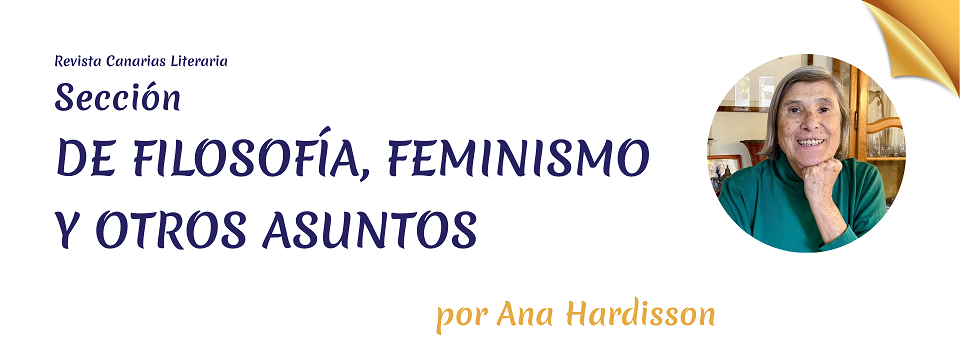
La violencia simbólica. El análisis de Bourdieu.[1]
Uno de los problemas importantes que dificulta la adquisición de la autoestima, es la definición del valor de nuestros signos de reconocimiento, de los elementos que consideramos portadores de prestigio.
En la interacción social se produce una lucha simbólica respecto a los valores y a los elementos que merecen reconocimiento. En la sociedad patriarcal actual los valores están jerarquizados y cargados de significación clasista, racista, sexista y edadista.
Estos valores operan de clasificadores de los sujetos sociales. La categoría de individuación en estado puro no existe, sino que cada individuo es definido por su inclusión o pertenencia a un grupo o categoría que le transfiere una valoración en la que influyen una serie de prejuicios implícitos, adquiridos desde la infancia. Por ejemplo, no se considera igual ser europeo o inmigrante, heterosexual u homosexual, propietario o indigente, hombre o mujer, joven o vieja, etc.
En esta categorización, ser mujer sigue siendo un valor devaluado, y la red de prejuicios que se tejen, al respecto, es tan tupida e intrincada que hace difícil vislumbrar una solución satisfactoria.
Bourdieu, sociólogo francés, explica como en el proceso de socialización, en la primera infancia, se adquieren hábitos y conductas primarias que condicionarán la base emocional de toda la vida. Habla de campos de significación simbólica en los que vamos construyendo nuestra visión de la realidad y donde se crean los hábitos de automatización de los símbolos y valores que nos condicionan.
El campo originario en el que se sedimenta la base de nuestra personalidad es la familia. El grupo familiar desarrolla “una serie de transacciones imperceptibles, compromisos semiconscientes y operaciones psicológicas, estimuladas, sostenidas, canalizadas e incluso organizadas socialmente, estas disposiciones se transforman poco a poco en disposiciones específicas.......para “estar a la altura” o, por el contrario, “bajar el listón”.[2]
Este conjunto de gestos, de aprobación o rechazo, de aspavientos, o estímulos, cumplen el papel de introducir a los nuevos seres en el juego social. Por tanto, antes de tener el uso de la palabra y la capacidad de decisión desarrollados los niños y las niñas ya se ven coaccionados y empujados a cumplir determinados roles por razón de sexo.
Este conjunto de signos que revelan las expectativas o los deseos del padre, la madre, y todo el grupo familiar, provoca en el niño y la niña, la ilusión (illusio) de ser capaz de realizar los roles asignados, para ser aceptados, amados, y, en definitiva, reconocidos. Según Bourdieu, el ser humano es “un ser percibido, un ser condenado a ser definido en su verdad por la percepción de los demás”.[3] Por esto la aceptación o rechazo de las personas con significado afectivo es clave para la vida y la salud psíquica de los seres humanos.
De esa posición tan vulnerable de la infancia surge la capacidad de dominación, que Bourdieu denomina “capital simbólico” y que constituye la manipulación de estos frágiles seres a través de actos de aprobación y censura, (qué bien está, qué habilidoso, qué malo es, qué torpe). Como los niños necesitan de la aprobación continua de sus padres, se produce una situación performativa a base de juicios aprobatorios o recriminatorios o de censuras silenciosas que, al contener una carga de deseo tan fuerte, para los infantes, quedan sepultados en lo más profundo del cuerpo, grabados como culpabilidades, fobias, vergüenza, timidez, etc. Que se convierten en un “fatum familiar”, que será reforzado por la institución escolar y, en general, por todos los significantes culturales.
Todas estas cargas simbólicas están teñidas por la cuestión de género, es decir, a los varones se les adiestrará como a futuros hombres: fuertes, resistentes, dinámicos, agresivos, y se les encaminará hacia el triunfo, el dominio, la fama. Mientras que a las hembras las estimularán hacia actitudes delicadas, sumisas, dóciles, dirigidas a tareas de agradar y cuidar a los demás. Resumiendo: los chicos deberán como prioridad labrarse un provenir, esto es, deberán adquirir una profesión, y las chicas deberán como prioridad triunfar en el amor y las relaciones. Siguiendo el esquema legitimado desde los textos de Rousseau, quien consagró el par: hombre-cultura, innatamente dotado para la vida social y pública, y el otro par: mujer-naturaleza, inclinada por nacimiento, hacia la vida doméstica.
Los rituales de iniciación genérica tienen tanta fuerza y son tan difíciles de superar porque “el efecto de la dominación simbólica no se ejerce en la lógica pura de las conciencias cognitivas, sino en la oscuridad de las disposiciones del habitus....Así pues, sólo puede comprenderse la lógica paradójica de la dominación masculina, forma por antonomasia de la violencia simbólica, y la sumisión femenina si se advierten los efectos duraderos que el orden social ejerce sobre las mujeres” .[4]
La violencia simbólica, que es ejercida en la primera infancia, se internaliza en los niños-as como orden natural de las cosas. De tal manera que la dominación se ejerce con la colaboración de quienes la padecen, aunque esta colaboración se produzca de forma involuntaria, debida al aprendizaje de los hábitos. Como dice Bourdeiu “la propia complicidad es el efecto de un poder, inscrito de forma duradera en el cuerpo de los dominados en forma de esquemas de percepción y disposiciones”.[5]
Estos hábitos constituyen la visión de la realidad desde los esquemas de percepción hasta las creencias y valores. Y generan inercias en los cuerpos mucho más difíciles de cambiar que las ideas de la conciencia. Por esto, según Bourdieu, “Sólo una auténtica labor de contra adiestramiento, que implique la repetición de ejercicios, puede, como el entrenamiento del atleta, transformar duraderamente los habitus”.[6]
Para superar la dominación simbólica, no basta con conocer lo que ocurre, porque nuestras acciones no se rigen solo por la conciencia, sino que hay que sentir de otro modo, hay que reeducar las emociones, las disposiciones del cuerpo. Por esto “la violencia simbólica no puede vencerse con las armas de la conciencia y la voluntad : las condiciones de su eficacia están duraderamente inscritas en los cuerpos en forma de disposiciones que, particularmente en los casos de las relaciones de parentesco y otras relaciones sociales concebidas según este modelo, se expresan y se sienten en la lógica del sentimiento o el deber, a menudo confundidos en la experiencia del respeto, la devoción afectiva o el amor, y que pueden sobrevivir mucho tiempo después de la desaparición de sus condiciones sociales de producción”.[7] Por todo esto las mujeres tienden a devaluarse en sus relaciones sociales y personales. Para conseguir la paridad es necesario reconstruir los símbolos adquiridos desde la infancia. esto supone un trabajo arduo y difícil que no muchas mujeres son capaces de emprender. El movimiento feminista ha intentado desde sus inicios incidir en esta reconstrucción simbólica positiva para las mujeres.
La “vergüenza” como disposición de género. Siguiendo a Sandra Lee Bartky.[8]
Hemos visto como se adquieren las disposiciones a través de la formación de los hábitos en la infancia. Lee Bartky analiza con profundidad la contribución de las estrategias pedagógicas a la reafirmación de esas disposiciones y, en especial, a una emoción que ha limitado enormemente la vida de las mujeres: la vergüenza.
Nuestra subjetividad, en tanto que mujeres, es el producto de toda una serie de relaciones de significantes y redes de relaciones (familia, escuela, religión, medios de comunicación) que nos enseñan que nuestro destino es agradar y servir a otros.
Cada una de las instituciones desarrolla un tipo peculiar de pedagogía, pero todas tienen el mismo componente significativo: establecer el reparto de roles y estatus, por razón de sexo. A través de todas ellas los sujetos aprenden qué sentimientos, conductas y gestos les son propios y cuales no.
La televisión, por ejemplo, muestra la imagen que debemos tener, cuál es el canon que debemos seguir, y si no lo conseguimos, nos sentimos frustradas e inferiorizadas. Las imágenes con las que nos bombardean muestran siempre tipos de mujeres con características similares en cuanto al cuerpo y el rostro: delgadas, altas, con rasgos armónicos, estilo desenvuelto y jóvenes.
Como señala Bartky, la T.V. actúa como “testigo hostil de nuestro ser corporal; de ahí que lleguemos a obsesionarnos con un cuerpo inferiorizado”,[9] aprendemos a compararnos con esos modelos, que actúan de ídolos, y comprendemos que no estamos a la altura de lo que se espera de nuestro aspecto. El peso, la estatura, la forma de la nariz, de la boca o de los ojos, nos van a ocasionar terribles complejos y sufrimientos, que en muchos casos termina en enfermedades graves, como la anorexia o la bulimia.
“En medio del bombardeo de imágenes de la perfecta belleza femenina, nos angustiamos y avergonzamos de nuestras “imperfecciones”, de la inmensa cantidad de aspectos en los que no damos la talla”.[10] Este aprendizaje de inducción al sentimiento de vergüenza corporal, no es inocuo ni azaroso ya que una persona avergonzada se siente inferior y, por tanto, tiene la sensación de que no merece ningún derecho, y está predispuesta, a aceptar condiciones inferiores a sus merecimientos y se la domina con más facilidad. Es por esto que “la inculcación de la vergüenza y la culpabilidad en las mujeres sea una característica generalizada de la vida social”.[11]
Así pues, no se trata de que la vergüenza sea una característica congénita o específica del sexo femenino, también los hombres en determinadas ocasiones sienten vergüenza, cuando meten la pata o cuando hacen algo incorrecto, pero siempre es una vergüenza referida a un acto concreto. El problema, en el caso de las mujeres, es que se ha creado una disposición general, internalizada desde la infancia para sentirse avergonzadas, pero no por un hecho concreto, sino que “esta vergüenza se manifiesta en una sensación generalizada de insuficiencia personal que, como la vergüenza corporal, es profundamente discapacitante; ambas revelan la “condición generalizada de deshonor”, que es patrimonio de la mujer en la sociedad sexista”.[12]
Según Bartky “la vergüenza es la percepción del yo, angustiada por su insuficiencia o inferioridad”.[13] Para sentir vergüenza se supone que debe haber otro ante quien sentir esta emoción, pero ese otro puede ser interiorizado. De tal manera que una mujer se puede sentir avergonzada ante sí misma, al haber interiorizado los juicios y las normas de la sociedad patriarcal, ante la cual se reconoce y se siente como cree que los demás la ven. La vergüenza produce un sentimiento de necesidad de esconderse y ocultarse, de deseo de pasar desapercibida. A menudo esta sensación de discapacidad difusa y generalizada va acompañada de sentimientos de culpabilidad, y esto porque “la vergüenza lleva consigo la visión disminuida de uno mismo como criatura de orden inferior.... la vergüenza y la culpa se parecen en que ambas suponen una condena del yo contra el yo mismo por no dar la talla en algún aspecto”.[14] Así que una suele llevar a la otra.
La Psicología suele definir a las mujeres como menos asertivas, con menor capacidad de autoestima y menos confianza en sí mismas que los hombres. Lo que es interesante averiguar, desde la perspectiva ética, es por qué es así. Cuál es la causa de este terrible dolor... ¿De dónde proviene ese sentimiento de vergüenza, de incapacidad, que no coincide con las capacidades reales de las mujeres?
”.[15] En las sociedades avanzadas y democráticas, como pueden ser las europeas o las norteamericanas, se produce una situación de ambigüedad y contradicción con el tema del sexismo. Por una parte, existe el derecho explícito reconocido por las leyes de la igualdad de los sexos, y, por otro lado, existen los implícitos de la inferioridad del sexo femenino, que traspasan todo el tejido social: la familia, la escuela y las instituciones educativas de todos los niveles, la producción cultural y los medios de comunicación.
de las sutilezas tan difíciles de combatir pero tan útiles para perpetuar una situación de dominación.
A modo de conclusión.
Lo que he comentado puede contribuir para hacer un análisis de la situación de las mujeres, del primer mundo. Es decir, de las sociedades del capitalismo avanzado, en el primer tercio del S-XXI, siguiendo las pautas de la ética del reconocimiento. Y tenemos que concluir que la situación no es muy halagüeña, creo que no hay motivos de júbilo, aunque tampoco quiero ser derrotista y no reconocer que se han dado pasos importantes en el camino hacia una situación de mayor justicia. Aunque existe una fuerte reacción por parte de la ultraderecha, que añora el tiempo en que las mujeres estaban totalmente sometidas.
De los tres niveles fundamentales para considerar que existe una “vida buena”, es decir, una vida conforme a los principios de la ética, el balance podría ser el siguiente:
En el primer nivel, que corresponde a la esfera del amor, y que produce el derecho a la autoconfianza, queda mucho por realizar. Por una parte, los rituales de la infancia, encargados de la diferenciación genérica, siguen reproduciendo los mismos valores sexistas y provocando la internalización de los roles femeninos de agrado y servicio.
También el cuerpo sigue siendo motivo de angustia, temor o vergüenza, para las mujeres. Sometidas a la presión, cada vez mayor, de la conveniencia de tener un cuerpo normativo, con una ausencia de curvas y una delgadez antinatural, que conlleva, como hemos visto terribles problemas psicológicos.
El amor sigue siendo la tarea primordial de las mujeres. Las relaciones afectivas constituyen el termómetro de su valía personal. Si no tienen una relación no valen nada. La mujer se considera un ser básicamente dependiente, no se la concibe sin un hombre que la respalde. El lugar de la mujer sigue estando detrás del hombre, incluso aunque éste no sea demasiado “grande”.
En el segundo nivel, en la esfera de los derechos civiles, que proporcionan el autorrespeto, si bien es verdad que en la letra de la ley están recogidos casi todos los derechos de las mujeres de forma igualitaria, en su aplicación se siguen reproduciendo actos de discriminación por razón de sexo. No sólo en el sangrante caso de los malos tratos, sino en la esfera laboral, política y cultural.
Por último, en el terreno de los valores, tipo de reconocimiento que conduce a la autoestima, está casi todo por hacer. Este ámbito de los símbolos, las creencias, la sensibilidad, sigue estando impregnada por la cultura patriarcal. Este es el nivel más difícil de transformar porque es muy sutil y se expresa por medio de implícitos, y, además, atraviesa todo el tejido social de forma subliminar. Es decir, por debajo del umbral de la conciencia.
Así pues, los grandes retos de las mujeres y los hombres de las sociedades desarrolladas en el S-XXI, para conseguir una sociedad más justa y ética, se sitúan en la esfera de la reelaboración simbólica y axiológica. La deconstrucción de la cultura patriarcal y la construcción de una cultura no sexista, aunque sin descuidar el terreno de los derechos sociales y políticos. La revolución del mundo interior, de las emociones, sentimientos y sensibilidades está por hacer.
En el título de este texto aparecen dos conceptos contrapuestos: reconocimiento y exclusión. Hemos reflexionado sobre los graves problemas de reconocimiento que todavía soportan las mujeres de los países llamados desarrollados. El concepto de exclusión se refiere, sobre todo, a las mujeres del tercer mundo de las que no sabemos casi nada, pero que intuimos que permanecen en una situación de invisibilidad y exclusión terribles. Este es otro gran reto: conocer y escuchar solidariamente a todas esas mujeres.
[1] P. Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997.
[2] Bourdieu, o.c. p. 218
[3] o.c. p. 220
[4] o.c. p. 225.
[5] Ib.
[6] o.c. p. 227
[7] o.c. p 236-7.
[8] S. Lee Bartky, “La pedagogía de la vergüenza”, en C. Luke, Feminismos y pedagogías de la vida cotidiana. Ed. Morata, Madrid. 1999.
[9] S. Lee Bartky, o.c. p. 211.
[10] Ib.
[11] Ib.
[12] o.c. p. 212.
[13] o.c. p. 213.
[14] o.c. p. 215.
[15] o. c. p. 221
PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS
RELATOS
UN PASEO POÉTICO
HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona
LA HORA DEL CANTAUTOR - Carlos Chico
DETRÁS DE LAS PALABRAS - Aurelio V. Lorenzo
A LA SOMBRA DE ECHEYDE - José Luis Regojo
HILANDO TRADICIONES - Luisa Chico
DEL ARTE Y OTRAS MALAS COSTUMBRES - Alberto Omar Walls
GOTITAS DE AGUA - Joseíto Acosta
EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez
ALFARERO DE VERSOS - Eduardo García
RELATOS DE CINE - Luis Alberto Serrano
DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson
CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín
TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños
MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez
TERRITORIO DE LA PALABRA - Rosario Valcárcel
EL LEGADO DE LOS ABUELOS - Toñi Alonso Rodríguez
LA VOZ DE ARICO - María García
FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans
AMAR EL AMOR - Lange Aguiar
FLORES Y PLANTAS EN CANARIAS - Isa Hdez.
MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López
VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla
PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero
ARTDESER - Esteban Rodríguez
LENGUA VIVA - Pablo Martín
LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz
REFLEXIONES... Y OTROS - Lali Marcelino
CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena
ARCOIRIS DE CUENTOS - Tania Ramos
TERTULIACTE
ALISIOS DE VERSO Y PROSA
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife
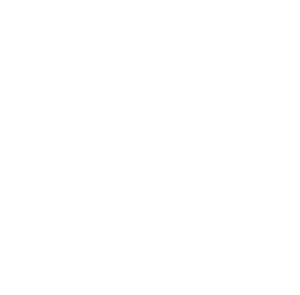

Añadir nuevo comentario