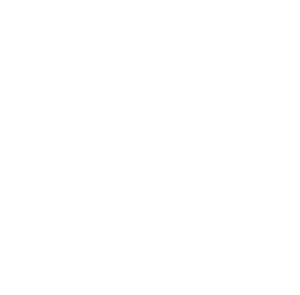Recuerdos de mi infancia de María Ángeles Carretero Casar


A finales de septiembre, cuando la naturaleza comienza a tocar la melodía del vals de otoño, decidí ir a pasar unos días en un pequeño pueblo montañero.
Al anochecer, cuando las luces iluminan y la gente se recoge, fui a dar un paseo por sus calles empedradas, sentía las energías de sus viejas casas e iba escuchando historias que las piedras me contaban. Al día siguiente fui a visitar un antiguo monasterio donde sus murallas aún guardan huellas de lucha, aunque siguen en pie para cantar a la vida, ahora son murallas de recogimiento y no de protección de lucha; sus jardines vivos llenos de flores blancas que rivalizan con las etéreas y ligeras nubes de verano, cuya fragancia envuelve el aire me hacen recordar que aprendemos de los rumores del viento y de la belleza de la naturaleza.
Después de este bonito paseo entré en una pequeña y acogedora cafetería; me senté en la mesa más alejada para seguir disfrutando esa fragancia que tanto me seduce. Mientras esperaba al camarero me di cuenta de mi cansancio, de cuánto echaba de menos el silencio, la fuerza y belleza de la naturaleza y sobre todo la serenidad que me transmitía. Mi vida estaba pasando por tormentas devastadoras, me encontraba en medio de una espesa bruma, no había marcha atrás, solo quedaba seguir hacia alguna parte. A mi derecha se sentaron unas señoras que no paraban de hablar y reír. Con tanta jarana, mi deseo de tranquilidad se interrumpió, las miré con cara de pocos amigos, pero me ignoraron y siguieron con sus risas. Quería marcharme, en ese momento apareció el camarero.
Las señoras contaban las peripecias de su fin de semana en un pueblo perdido entre las montañas. ¡Qué sorpresa me llevé cuando lo nombraron!, hablaban de mi pueblo, ese lugar del que hui hace tantos años. Tuve una sensación de vértigo, un tsunami me arrolló por completo, me ahogaba en mis emociones y recuerdos. Sentí como mi alma lloraba de desesperación.
Como un rayo alumbra la noche oscura, me vino la imagen de sus calles polvorientas, la casa familiar, sentí el olor a vaca y a fuego de leña; oía risas, llantos… “Volví a estar en ese domingo en que mi hermano mayor cumplía trece años. Se levantó con sigilo para no despertarnos, puso trece tazas de barro, una jarra de leche, pan y mantequilla sobre la gran mesa de madera que tantas grietas tenía, pero mi madre se había adelantado y le había preparado su tarta favorita de queso y frambuesas. Día de fiesta, de alegría, de dulces y algún regalo. La imagen de mi padre mirándonos alegre y orgulloso me sobresaltó. Mi padre era un hombre de montaña, alto, vigoroso, con mirada profunda, parco en palabras y tenía un corazón hecho de nubes blancas. Amaba el campo, trabajaba de sol a sol, casi no lo veíamos excepto los domingos donde era día de baño y fiesta porque en casa no había agua, teníamos que ir con cubos a sacar el agua del pozo que estaba en el patio, momento de alegría y juegos. Algarabía, llantos y risas, sonidos y recuerdos que me hacían sonreír y al mismo tiempo sentir nostalgia de mi gran familia.
La casa era de piedra y vigas de madera, típica de montaña, tenía dos plantas, en la planta superior las habitaciones y en la planta baja la cocina con un gran patio y en medio un gigantesco roble al que todos subíamos y todos, en alguna ocasión, bajábamos muy deprisa para gran disgusto de mi madre –más nos dolía su regañina que el dolor de la caída–. De súbito me envolvió el aroma de mi madre –olía a campo, a rocío, a tierra–. Vi su hermosa sonrisa de amor y ternura, su mirada limpia y profunda como la de un recién nacido, mis ojos se llenaron de agua y parpadeé con fuerza para sacar ese dolor punzante por su vacío, ¡cuánto la echaba de menos!
Mi madre era una antorcha de fuego dorado que todo iluminaba, nos inculcó el amor a la naturaleza, nos mostró su sabiduría, nos enseñó a escuchar las historias de los árboles, de las montañas, a sentir la dulzura del agua del riachuelo, decía que en todos ellos habitaban seres invisibles que siempre nos ayudaban, pero para oírlos debíamos aprender a escucharlos; “recordad que la vida guarda en cada manifestación sus memorias presentes y pasadas”. Nos educó con valentía y fuerza para hacer frente a la vida y poder enfrentarnos a nosotros mismos, ese es el gran desafío, nos repetía; nos insistía en trascender los velos que nos envuelven para desentrañar los secretos que hay detrás de ellos.
Recuerdos de fogatas con cantos, historias, alegrías. Hubo una noche de verano muy especial, como siempre fuimos al bosque, mi madre hizo una fogata, le gustaba contar historias alrededor del fuego chispeante sobre las estrellas que forman carros, animales, cinturones de guerreros. Mientras la escuchaba, me sentí atrapado en la noche de los tiempos y dibujé algo en la tierra. Mi madre calló y me observó, vi en su mirada algo especial. Al día siguiente, ella y yo volvimos a ese lugar. Me preguntó: ¿qué significa ese dibujo? La miré extrañado pues sabía que ella lo conocía. Le conté cómo me sentí en el momento en que lo dibujé, también le dije que desde hacía tiempo soñaba con un lobezno blanco y un lago pequeño en una cueva; asintió con dulzura y me abrazó de forma especial, sus ojos llameaban amor. A partir de ese momento, empezó a revelarme otros secretos del bosque, del agua, de las montañas, de la tierra, del fuego.
Me despertaba al amanecer para que la acompañara a buscar raíces, hierbas y flores, me repetía: “huele el rocío y siente como las flores, la tierra, los árboles se despiertan; observa los colores del amanecer y los colores de las energías que habitan el bosque; escucha la voz del viento que te contará la historia de las montañas cuya sabiduría se esconde en cada átomo de polvo. Siente desde tu corazón las fuerzas de la naturaleza, así vivirás la aventura de tu alma. El Creador vive en todas partes, en el polvo de cada camino, en cada casa, en cada árbol, en cada ser, pues es el sol, el aire, el agua, la risa, el llanto y se manifiesta en la naturaleza y en cada ser vivo a través de las leyes naturales de la vida”.
Desde siempre había visto a muchas personas que venían a casa para buscar consuelo y sanación, ella les preparaba unas cocciones para que mejoraran, mi madre era la chamana y una tarde mientras recogíamos raíces, hierbas, flores y algunas piedras, me comentó: “el chamán posee una creencia profunda en la naturaleza y en el cosmos, la naturaleza es su aliado más poderoso; debe pasar por pruebas exteriores e interiores, sabe que cada persona es dueña de su destino, que el alma es inconquistable, que el Creador vive CON la humanidad a través de la relación. También ayuda a su comunidad y les hace ser responsables de sus actos. El chamán es el guardián de las melodías de la naturaleza y debe transmitirlas”. ¡Tenía tanto que aprender!; cuando mi madre intuyó que estaba preparado, me llevó por un camino que desconocía, nos encontramos con mi abuela que la abrazó con gran dulzura, sus ojos destellaban rayos de amor, ambas lloraron en silencio. Sin mediar palabra, mi abuela se dio la vuelta y yo la seguí… Caminamos unas horas hasta llegar a una llanura donde había pequeñas casas de madera; muy cerca se oía el ruido de un caudaloso río. Pasé unas semanas entre ellos mientras aprendía. Una tarde, mientras hablaba con mi abuela le comenté mi sueño recurrente –un lobezno blanco y un pequeño lago en una cueva…–.
Al día siguiente mi abuela me dijo que me preparara para partir, mis ojos expresaron dudas, pero continuó diciendo: “tu madre, antes que tú, también tuvo que hacer ese camino, ir a la cueva del lago medicina para recuperar sus memorias; saldrás en cinco días”. Al quinto día, justo antes de que la gran bola de fuego emergiera, me entregó algunas provisiones y su bastón: “encuentra la cueva del lago si es tu destino, y vuelve cuando hayas recuperado la memoria” dijo. En mi última noche volví a tener el sueño –estaba caminando hacia una gran montaña cuando oí un pequeño llanto, me acerqué y vi a un lobezno blanco, estaba escondido debajo de su madre muerta. Con cuidado lo cogí, le di agua y le susurré: ¡no tengas miedo, cuidaré de ti!, eso fue suficiente para que los duendes de la naturaleza hicieran el resto–. Así desperté y empecé mi camino.
Al ir avanzando por el camino, la montaña se hizo más visible; cogí el sendero de un desfiladero, el sonido del río era profundo, me paré en un risco a descansar, me pareció oír un pequeño llanto, me vino a la memoria mi sueño y me acerqué con cautela. Vi a una loba muerta, debajo un cachorro blanco, lo cogí y como en mi sueño le susurré: “¡no tengas miedo, cuidaré de ti!”. Pasaron dos semanas antes de llegar a un valle. La vista era majestuosa, de una belleza tan singular que mis manos se elevaron para dar gracias por esa maravillosa creación. No muy lejos se veían cuatro montañas que parecían los dedos de una mano gigante, algunas águilas nos observaban bailando en círculos y me recordaron que ese lugar era sagrado. El cachorro, que se llamaba “Lobo”, correteaba contento y aullaba, supe que echaba de menos a su manada; hacía días que había visto a un gran lobo blanco que nos seguía a distancia. Lo llevé cerca de unas rocas y lo dejé, sabía que la manada acechaba, me quedé esperando hasta ver como se iban juntos y el jefe de la manada me lo agradeció con su mirada y aullando se fueron. Di las gracias en silencio a mi madre por sus enseñanzas.
Volví sobre mi camino y de vez en cuando veía al gran lobo blanco que aullaba para indicarme el camino cuando me extraviaba; oía la voz mi madre: los animales son intuitivos y buenos. Había una cascada y me paré a observarla, justo a un lado vi un entrante; la cueva era espaciosa, en el fondo había un pequeño lago, seguramente del agua que se filtraba por la pared. Estaba muy cansado, preparé una pequeña fogata y me quedé dormido. Una luz brillante me despertó. Miré hacia el lago y vi a una mujer que vestía una túnica azul zafiro, tenía una estrella dorada de cinco puntas en el pecho. Su dulzura me conmovió, sin decir nada, nos sentamos frente a frente, con las piernas cruzadas. Su sonrisa era cálida y serena. “Te estaba esperando”, dijo. Yo, en cambio, no pude decir nada, estaba fascinado de ver a esa hermosa mujer atemporal.
Ella sonreía y al cabo de unos minutos, hablé: “mi abuela me envió para recuperar mi memoria”.
–Lo sé; ha llegado el momento de recuperar tu conocimiento, tu sabiduría, tu responsabilidad. Sus ojos relampaguearon como si una bola de luz hubiera explotado.
Ella veía mi desconcierto y podía oír mis pensamientos, me miró y susurró: “todo a su tiempo”.
Me desperté con un gran sobresalto, el sol empezaba a brillar con fuerza en el exterior. Fui al fondo de la cueva y justo al lado del lago medicina vi huellas de pisadas pequeñas y una estrella dorada de cinco puntas en el suelo.
Durante cuatro noches tuve la misma experiencia, en la quinta noche fue la señora quien me despertó, cogió mi mano, salimos y subimos por el sendero hasta la cima; las estrellas estaban bajo nuestros pies, brillantes, cálidas, hermosas. Nos sentamos en silencio y oí la melodía del cosmos que solo la vibración del amor puede crear. Puso su mano en mi corazón y apareció una estrella dorada, su fulgor me absorbió y me llevó a través de una espiral de luz por universos lejanos donde había millones de planetas cristalinos.
Reconocí un lugar, todo era de cristal blanco donde los rayos desviaban luces de colores brillantes, vi algunas figuras esbeltas y cristalinas que se alegraron de verme, oí en mi interior una voz: “no olvides de dónde vienes cuando vivas en el olvido, la estrella dorada que habita en tu corazón te recordará quién eres y de dónde vienes, te dará fuerza y amor para restablecer tu equilibrio cada vez que caigas. Es importante que sientas y mires todo a través del corazón”.
Como un flash, la visión de mi esencia, de mi verdadero hogar fue tan fuerte que solo tuve deseos de permanecer en esa mágica dimensión, sin embargo, recordé mis palabras al pronunciar el juramento sagrado de fraternidad para ayudar a los demás, no podía olvidar que en el planeta habitan los contrarios, la infinitud de la esencia y la finitud de la existencia. Volví a estar en la cima de la montaña con la hermosa mujer atemporal que cogía mis manos y sonriendo desapareció.
Supe que había recuperado mi memoria”.
Una profunda carcajada me devolvió a la cafetería. No había pasado ni dos minutos, comprendí que el tiempo y el espacio no existen en el universo del alma, el “ahora” es vivir en el alma; el ahora no es una unidad de tiempo. Miré a las señoras agradecido y recordé unas palabras de mi madre: “El Creador se representa en la naturaleza a través de sus leyes naturales y en las personas a través del amor y del buen humor”. Eché una mirada hacia mi vida, me vi abatido, mi corazón vacío, casi sin latidos, mis ojos secos y me acordé por qué sentía esa aridez... –Otra vez estaba en mi pueblo, era feliz de hacer lo que hacía hasta que conocí a esa persona que me dijo y convenció: “puedes sacar provecho de tu conocimiento y sabiduría”, y sin darme cuenta me sumergí en una espiral material de competición y ego, así empezó mi camino hacia el olvido, me extravié en un cruce de caminos, me olvidé de sentir, sepulté mi estrella dorada, me hundí en ese mundo donde las apariencias es la tarjeta de visita, sentí mi soledad rodeada de gente y mi llanto silencioso que cada noche me acompañaba cuando la luz se apagaba–. Dejé de sentir por tener. Alto precio pagué al haber huido de ese pequeño pueblo donde la vida se vive entre cristales de colores y cantos de la naturaleza.
Me uní a sus risas y entablamos una conversación de lo más variopinta y sanadora. Nunca sabrán el regalo que me habían hecho. Sentí de nuevo el pequeño cosquilleo de mi estrella dorada que me devolvió la presencia invisible, pero tangible, de la señora de la cueva, de mi abuela, de mi madre, de mi pueblo, todos volvieron para darme ánimos y fuerzas. Una sonrisa iluminó mi cara, sentía los rayos dorados de mi ciudad de cristal que, aunque lejana, siempre está cercana.
Volví a mi pequeño pueblo de senderos de polvo y viento.
Vivir es recuperar la memoria del olvido, saber que la naturaleza y la magia se funden para hacernos comprender que somos el maestro de nuestro destino, que nuestra alma es inconquistable y que la presencia de la esencia siempre nos rodea. Como decía Séneca: “el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo”.
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife