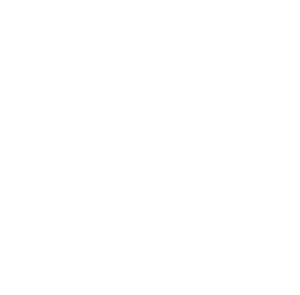La pensadora cuenta cuentos de Mary Luz Fariña

De pequeña me llamaban «la pensadora», porque tenía facilidad para abstraerme del entorno que me rodeaba.
Como los niños no empezábamos a ir a la Escuela hasta cumplir los seis años, recuerdo que mi madre me ponía el desayuno: un tazón de leche y gofio, y se iba a realizar sus labores de maestra. La Escuela en la que mi madre impartía sus clases estaba adosada al domicilio, por lo que, antes de irse, también dejaba un enorme caldero de agua al fuego para que hirviera. A la hora del recreo, mi madre entraba a la cocina para echar una bolsa de leche en polvo al agua, agitarla bien y luego dársela a las niñas de la clase.
En más de una ocasión, me descubría inmóvil con la cuchara a un palmo de la boca, la mirada perdida y, por supuesto la leche, que aún permanecía en la taza, fría e intragable.
- ¡Muchacha! -gritaba despertándome de una supuesta ensoñación- ¿Todavía estás así? ¿No has terminado de desayunar? Pero, ¿en qué estás pensando?...
Cuando volvía a la realidad, no era consciente del tiempo que había transcurrido ni podía traer al presente lo que hubiera pasado por mi mente. Era como si me hubiera dormido y no recordara el sueño. Pero, poco a poco, aprendí a adentrarme en el mundo de las fantasías y disfrutar de ellas con pleno conocimiento. En cualquier momento y lugar me abstraía. Hasta comiendo, con la familia alrededor, me sumergía en mi interior dejando volar mi imaginación. Muchas veces me tenían que despertar:
- ¡Pensadora, despierta, que estás comiendo!
Entonces, volvía a la realidad, los miraba a todos, me reía y seguía comiendo.
Los dos primeros años de escuela fui alumna de mi madre y tuve que aprender que no había privilegios por ser su hija. Me costó asumirlo. Estaba acostumbrada a ser «la niña» de la casa, de repente llego a la escuela y mi madre ¡ya no es mi madre, es mi maestra! La reclusión en esa desazón esfumó cuantiosamente a «la pensadora».
Sin embargo, a los ocho años, cuando pasé a otra escuela, con otra maestra, regresó la pensadora con un valor añadido: Cuando salíamos de clase, y, mientras esperábamos a las madres de algunas de ellas, nos dedicábamos a contar cuentos. Mejor dicho: yo les contaba cuentos y ellas escuchaban absortas y encantadas.
Los relatos que salían de mi boca eran totalmente inéditos, surgían sobre la marcha. Los argumentos, personajes, dragones, castillos, fantasmas, encantamientos, y demás elementos, iban apareciendo a mi mente, como si estuviera viendo una película. Por ello, no sabía lo que iba a pasar después ni conocía el final de la historia que, hasta yo misma, esperaba ansiosa.
A veces, llegaban las madres a mitad de un cuento y debíamos interrumpir la narración. Al día siguiente, mis compañeras esperaban anhelantes a que terminaran las clases para oír el final del relato. Lo que no sabían es que yo también lo deseaba. No tenía más que respirar profundo, mientras cerraba los ojos unos segundos, y enseguida empezaban a llegar las imágenes que yo traducía con mi vocabulario infantil. Las palabras fluían serenas pero con dinamismo, eran pronunciadas con continuidad, sin vacilaciones, como quién sabe muy bien de lo que está hablando, como quién relata algo experimentado.
Pero, lo más extraordinario era que yo no sabía de lo que estaba hablando. Para mí también era algo totalmente novedoso. No había ido nunca al cine y aún no había llegado la televisión a mi barrio, ni siquiera conocía su existencia. Había leído algún cuento infantil y toda mi sabiduría se reducía a lo aprendido en la escuela. Entonces ¿cómo era posible que supiera tantas cosas que no había podido ver, oír, ni leer en ningún sitio?
Porque mis relatos no sólo hablaban de lo típico que se leía en los cuentos para nuestra edad, mis historias hablaban de otros seres de los que jamás había oído hablar, de otros animales jamás vistos ni estudiados aún, de vehículos voladores, de vestimentas magníficas, de piedras preciosas, de civilizaciones en otros planetas, de poderes y facultades especiales como hablar con la mente, mover objetos con sólo desearlo… y otras tantas fantasías… ¿Fantasías?
Cuando acabaron mis años de escuela terminaron también mis cuentos. Fue una pena que no los escribiera, quedaron en el olvido. La vida en el colegio era totalmente distinta, había que estudiar más, no había tiempo para cuentos.
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife