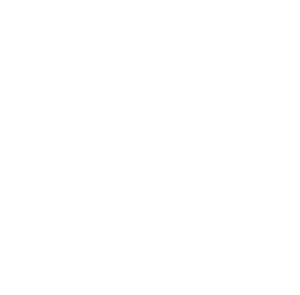Globosol de Damián H. Estévez

En este atardecer, anaranjado y cambiante, luce desvaído el sol, mas un globo refulge.
#
El globo lo zarandea un niño que brinca, corre, se agacha, se estira, se acerca y se aleja, que da jalones a la liña y lo hace subir, bajar, revolverse en el aire; la felicidad, no quepa duda, la concentra el chinijo en las maromas centelleantes de su sopladera. Lo demás es circunstancial: la madre que vigila las correrías de su hijo mientras alega con otra mujer, la maresía con efluvios de muelle, la gente abandonada a la lasitud del estío, las embarcaciones que se mecen en el puerto, las voces ahusadas de quienes pasean, el vaho del mar que asciende por el terraplén cuyos tolmos margullan el azul. El terraplén carece de pretil unos metros más allá de donde el niño retoza: esa brecha es otro tipo de circunstancia, de mayor envergadura; su irregularidad indica un derrumbe fortuito; el entullo desparramado sobre el pavimento, salitroso y acre, que es reciente.
#
Todo circunstancial, excepto el sol mirado por un anciano. Absorto en su banco, el viejo alterna la apacible contemplación del astro, pálido en lontananza, próximo a ocultarse tras el macizo de Tarco, con la de su rielar entre el cabrilleo de las naves atracadas, lo cual no es una felicidad menor a la del niño que juega con los brillos de su sopladera, si acaso una dicha más apacible, menos ambiciosa. Lo demás, circunstancias: el hijo que, a su lado, lo observa de reojo mientras manipula el móvil, el trajín plomizo del tráfico, las nubes que se metamorfosean sin tregua, la brisa caldeada de la tarde, el murmullo frondoso de los laureles, el bocinazo del ferry que zarpa para Lotra, la brecha del pretil junto a la que su banco se encuentra.
#
Enseguida la felicidad desvela su inconsistencia y las circunstancias se desvanecen, perdiendo hasta su interés accesorio. Solo lo trágico persiste. No se perciben el cielo ni las nubes, la brisa, el trasiego ni el afán humanos, el ajetreo del tráfico, la humedad oceánica, las sirenas de los barcos, el mar cercano y las remotas montañas; se enturbia incluso la vigilancia de la madre del niño y la acechanza del hijo del anciano. Se aprecia todo ello como el fondo desenfocado de una secuencia nítida y ralentizada, dramática: el globo escapa de la mano del niño y se eleva y se desplaza hacia el mar, el niño corre tras él gritando, descoyuntada su boca y retorcidos los músculos de su rostro, sus brazos crispados hacia el cielo, el niño trastabilla entre los cancajos del piso, el anciano se revuelve en su asiento, se yergue ágil, se apresura tras el niño sorteando el monturrio, el niño traspasa la brecha del muro y, después de él, lo hace el anciano.
Y acto seguido ciertas circunstancias adquieren entidad: la madre chilla por el niño, el hijo vocifera por su padre anciano; ambos, y otros transeúntes, se precipitan hasta el pretil derrumbado y descubren la tragedia.
#
La tragedia: el globo se interpuso entre los ojos del anciano y el sol; distantes el uno del otro, el anciano los percibió, desde su perspectiva, como una única, impecable, aciaga esfera; el sol se alineó tras el globo, e incendió su esfera a pesar de la lejanía y de su debilidad, y cegó al niño.
#
Ahora el globo no centellea en el cielo, donde tampoco el sol languidece: ambas esferas se han hundido en el mar y ocupan sendos ataúdes. En el tanatorio están, el uno grande y grave; alegre y menudo el otro.
#
Yo quisiera saber si mientras rodaban hacia el mar el niño vislumbró en el anciano la sabiduría que él mismo habría podido alcanzar y si el anciano reconoció en el niño su propia inocencia perdida. Yo quisiera saber si acaso, en ese tiempo compartido, niño y anciano fundieron sus cuerpos, como el sol y el globo, en un ser que aunó la potencia de la infancia y la sazón de la senectud. Yo querría conocer la vida que nació de su muerte, yo querría pronunciar siempre esta palabra que la nombra, globosol.
- actecanarias@gmail.com
- +34 671 168 903
- Santa Cruz de Tenerife